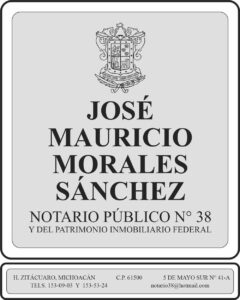Misa de Navidad: “Jesús, Tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida”
DICIEMBRE 24, 2018 22:30
(ZENIT – 24 dic. 2018).- A las 21:30 horas, en la Basílica Vaticana, el Santo Padre Francisco ha celebrado la Santa Misa de la Noche en la Solemnidad del Nacimiento del Señor, el 24 de diciembre de 2018.
En la Celebración Eucarística, después de la proclamación del Santo Evangelio, el Papa ha pronunciado la homilía, que ofrecemos a continuación
Homilía del Papa Francisco
José, con María su esposa, subió «a la ciudad de David, que se llama Belén» (Lc 2,4). Esta noche, también nosotros subimos a Belén para descubrir el misterio de la Navidad.
1. Belén: el nombre significa casa del pan. En esta “casa” el Señor convoca hoy a la humanidad. Él sabe que necesitamos alimentarnos para vivir. Pero sabe también que los alimentos del mundo no sacian el corazón. En la Escritura, el pecado original de la humanidad está asociado precisamente con tomar alimento: «tomó de su fruto y comió», dice el libro del Génesis (3,6). Tomó y comió. El hombre se convierte en ávido y voraz. Parece que el tener, el acumular cosas es para muchos el sentido de la vida. Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir.
Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia. Allí, Dios, en la casa del pan, nace en un pesebre. Como si nos dijera: Aquí estoy para vosotros, como vuestro alimento. No toma, sino que ofrece el alimento; no da algo, sino que se da él mismo. En Belén descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida. Al hombre, acostumbrado desde los orígenes a tomar y comer, Jesús le dice: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo» (Mt 26,26). El cuerpecito del Niño de Belén propone un modelo de vida nuevo: no devorar y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, Pan de Vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia. Desde la “casa del pan”, Jesús lleva de nuevo al hombre a casa, para que se convierta en un familiar de su Dios y en un hermano de su prójimo. Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar.
El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. Por eso se ha ofrecido a nosotros todos los días de su vida, desde el pesebre de Belén al cenáculo de Jerusalén. Y todavía hoy, en el altar, se hace pan partido para nosotros: llama a nuestra puerta para entrar y cenar con nosotros (cf. Ap 3,20). En Navidad recibimos en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un alimento que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna.
En Belén descubrimos que la vida de Dios corre por las venas de la humanidad. Si la acogemos, la historia cambia a partir de cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús cambia el corazón, el centro de la vida ya no es mi yo hambriento y egoísta, sino él, que nace y vive por amor. Al estar llamados esta noche a subir a Belén, casa del pan, preguntémonos: ¿Cuál es el alimento de mi vida, del que no puedo prescindir?, ¿es el Señor o es otro? Después, entrando en la gruta, individuando en la tierna pobreza del Niño una nueva fragancia de vida, la de la sencillez, preguntémonos: ¿Necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz de prescindir de tantos complementos superfluos, para elegir una vida más sencilla? En Belén, junto a Jesús, vemos gente que ha caminado, como María, José y los pastores. Jesús es el Pan del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y sedentarias, sino que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa para servir, como panes partidos por los demás. Preguntémonos: En Navidad, ¿parto mi pan con el que no lo tiene?
2. Después de Belén casa de pan, reflexionemos sobre Belén ciudad de David. Allí David, que era un joven pastor, fue elegido por Dios para ser pastor y guía de su pueblo. En Navidad, en la ciudad de David, los que acogen a Jesús son precisamente los pastores. En aquella noche —dice el Evangelio— «se llenaron de gran temor» (Lc2,9), pero el ángel les dijo: «No temáis» (v. 10). Resuena muchas veces en el Evangelio este no temáis: parece el estribillo de Dios que busca al hombre. Porque el hombre, desde los orígenes, también a causa del pecado, tiene miedo de Dios: «me dio miedo […] y me escondí» (Gn 3,10), dice Adán después del pecado. Belén es el remedio al miedo, porque a pesar del “no” del hombre, allí Dios dice siempre “sí”: será para siempre Dios con nosotros. Y para que su presencia no inspire miedo, se hace un niño tierno. No temáis: no se lo dice a los santos, sino a los pastores, gente sencilla que en aquel tiempo no se distinguía precisamente por la finura y la devoción. El Hijo de David nace entre pastores para decirnos que nadie estará jamás solo; tenemos un Pastor que vence nuestros miedos y nos ama a todos, sin excepción.
Los pastores de Belén nos dicen también cómo ir al encuentro del Señor. Ellos velan por la noche: no duermen, sino que hacen lo que Jesús tantas veces nos pedirá: velar(cf. Mt 25,13; Mc 13,35; Lc 21,36). Permanecen vigilantes, esperan despiertos en la oscuridad, y Dios «los envolvió de claridad» (Lc 2,9). Esto vale también para nosotros. Nuestra vida puede ser una espera, que también en las noches de los problemas se confía al Señor y lo desea; entonces recibirá su luz. Pero también puede ser una pretensión, en la que cuentan solo las propias fuerzas y los propios medios; sin embargo, en este caso el corazón permanece cerrado a la luz de Dios. Al Señor le gusta que lo esperen y no es posible esperarlo en el sofá, durmiendo. De hecho, los pastores se mueven: «fueron corriendo», dice el texto (v. 16). No se quedan quietos como quien cree que ha llegado a la meta y no necesita nada, sino que van, dejan el rebaño sin custodia, se arriesgan por Dios. Y después de haber visto a Jesús, aunque no eran expertos en el hablar, salen a anunciarlo, tanto que «todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores» (v. 18).
Esperar despiertos, ir, arriesgar, comunicar la belleza: son gestos de amor. El buen Pastor, que en Navidad viene para dar la vida a las ovejas, en Pascua le preguntará a Pedro, y en él a todos nosotros, la cuestión final: «¿Me amas?» (Jn 21,15). De la respuesta dependerá el futuro del rebaño. Esta noche estamos llamados a responder, a decirle también nosotros: “Te amo”. La respuesta de cada uno es esencial para todo el rebaño.
«Vayamos, pues, a Belén» (Lc 2,15): así lo dijeron y lo hicieron los pastores. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino, también hoy, es en subida: se debe superar la cima del egoísmo, es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor, porque es allí donde me esperas. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierna de tu amor para ser, yo también, pan partido para el mundo. Tómame sobre tus hombros, buen Pastor: si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a los hermanos. Entonces será Navidad, cuando podré decirte: “Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo” (cf. Jn 21,17).