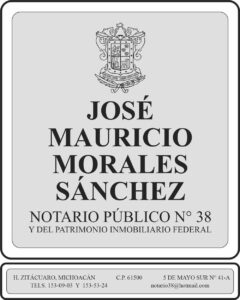Un proceso de conversión
Un proceso de conversión
- Agustín Celis
El domingo pasado hablábamos de la fe fácil y de la fe difícil. Pues bien, el texto evangélico de hoy nos muestra un acontecimiento concreto que ejemplifica las reflexiones en nuestra jornada anterior.
Diez leprosos fueron curados por el Señor, que así manifestaba que la era mesiánica había llegado. Pues bien: los nueve leprosos judíos que habían gritado: «Maestro, ten compasión de nosotros», y que fueron curados durante el camino hacia Jerusalén, siguieron su camino como si nada especial hubiese pasado en sus vidas. Se acercaron a Jesús solamente por la curación física y la habían conseguido. Ahora se integrarían a sus respectivas comunidades judaicas y su curación sería una anécdota más de la vida. Su fe fácil les dio la salud de la piel, pero se perdieron lo mejor: el seguimiento de Cristo.
El décimo leproso -un extranjero herético, un samaritano-, al sentirse curado de la lepra que lo tenía segregado de la vida social, volvió hasta Jesús para dar gloria a Dios por el signo manifestado y comprendió que su vida no podía ser la misma de antes. Entonces escuchó la palabra de Jesús: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
Como fácilmente podemos advertir, el milagro transcurre sobre un trasfondo histórico muy concreto: los judíos no supieron descubrir nada especial en Jesús; en todo caso, el contacto con él sólo les sirvió para seguir aferrados a su comunidad judaica sin dar el paso nuevo. Sólo los extranjeros que no participaban del pueblo de Dios, los verdaderos

marginados, encontraron en Jesús el principio de una nueva vida y la integración a una nueva comunidad: la Iglesia.
De esta manera se cumple lo insinuado por la primera lectura: el extranjero sirio Naamán fue curado de la lepra por Eliseo y entonces se le abren los ojos: decide de allí en adelante adorar solamente al Dios de Israel, para lo cual lleva tierra de Palestina hasta Damasco a fin de percibir en esa tierra la presencia de Yavé. Si su esquema religioso aún es torpe -pues todavía no ha descubierto que Dios no está atado ni a tierras ni a montes, como le dijo Jesús a la samaritana-, ya se insinúa lo que la liturgia relaciona con Jesús: mediante la fe, cualquier hombre en cualquier lugar del mundo podrá conocer al Dios verdadero y pertenecer a su comunidad mediante Jesucristo salvador.
Lo que nos llama la atención en el relato -y que el mismo Jesús señala- es lo contradictorio de la conclusión: los que más cerca están de Dios, de la Biblia y de las sagradas tradiciones son los más ciegos a la hora de ver lo nuevo del mensaje de Dios y los más reacios a llegar a un verdadero cambio de vida. Su fe fácil se ha transformado en un auténtico «acostumbramiento» o rutina religiosa bajo la cual muere el espíritu, muere la búsqueda y cesa todo crecimiento. La cercanía constante de lo sagrado -como se decía antaño de los sacristanes- termina por hacerlos sentirse dueños de lo sagrado, manoseando y prostituyendo lo religioso, de tal forma que termina por perder todo sentido o sabor.
Detrás de las formas y fachadas religiosas se va produciendo aquel vacío que esteriliza la vida y que transforma a las comunidades en sombras del pasado o restos puramente folclóricos.
Al cabo del tiempo todo pierde sabor y sentido: los sacramentos -sobre los cuales se estudian hasta los más ínfimos detalles- se reciben como aquellos leprosos recibieron la curación: como un puro trámite social, como un simple lavado externo. Pero internamente nada ha cambiado. No hay en ellos esa «fe que salva», esa fe difícil que es rendirse ante Dios para seguir su camino, el nuevo camino de Jesucristo.
Embadurnados de palabras, rezos, cantos, ritos y lecturas religiosas, pierden la perspectiva fundamental: el constante retorno a Jesucristo y el reavivar permanente de esa fe difícil que consiste en ahondar cada día en uno mismo, en purificar actitudes, en desechar la hojarasca hasta llegar al meollo de la fe: un corazón libre y sincero.
De ahí la insistencia de los evangelios y de las cartas de Pablo en la necesidad de liberarnos en nombre de Cristo tanto del libertinaje, como asimismo de las tradiciones mañanas y normas inveteradas para no caer nuevamente bajo un yugo intolerable.
No hace falta demasiada imaginación para darnos cuenta de que esos nueve leprosos reflejan muy bien el estilo religioso de nuestros países llamados cristianos y de muchas de nuestras instituciones calificadas de «religiosas» o «apostólicas». Es tal el poder inflacionario de lo religioso, que llega un momento en que nada mueve la atención, nada es vivido en profundidad, nada tiene valor ni impulsa a una praxis de renovación. Tenemos inmensas catedrales y multitud de templos, infinidad de instituciones religiosas de todo tipo, documentos y libros religiosos de todo estilo y tamaño; se multiplican los actos de culto, las devociones, los congresos, concilios y sínodos; se hacen ediciones a millones de Biblias y libros religiosos… y, como sucedió con aquellos nueve, todo se recibe con santa indiferencia, como una lluvia que resbala mansamente sobre nuestros paraguas bien abiertos.
Basta observar lo que ha sucedido con los documentos pontificios sobre cuestiones sociales: en gran medida han sido documentos «for export», cuando dentro de la misma Iglesia se deben promover las más elementales leyes sociales.
Hemos llegado a un punto de impermeabilización religiosa precisamente los que nos decimos cristianos y personas religiosas… Por eso, el evangelio de hoy es una severa y alarmante llamada de atención: cuidado con esa gracia de Dios que pasa como la lluvia torrencial que muere a los pocos segundos en las cunetas o grietas de la tierra.
O como decíamos el domingo pasado: basta un poquito de fe auténtica -como la de ese leproso samaritano- para que las cosas cambien. Poca y sentida; poca y sincera.